
Capítulo II
No puedo negarlo, aquellos años en compañía de “los zorros” pasé los mejores momentos de mi adolescencia. Recuerdo muy bien aquel día en que llegué a “Las Brisas”, supe en seguida que la pasaría muy bien. Mis nuevas vecinitas me dieron la bienvenida tímida y avezadamente. Se emocionaron al verme llegar, me enviaron saluditos e incluso las más atrevidas, algunos besos volados que hicieron que se me escarapelara el cuerpo. Yo estaba preocupado de que todas ellas vieran los cachivaches que descargaba del camión de mudanzas; pero parecía que la curiosidad de cada una de ellas estaba centrada solamente en mí. Era verano y tal vez en algo influía el clima.
La casa a la que me mudé era del hermano de mi mamá y estaba ubicada frente a una improvisada canchita de fulbito, junto a un bonito parque con pileta en el centro. Mi tío nos prestó su casa con tal que la cuidáramos. En aquella calle, que urbanísticamente hablando, era un pasaje, vivían chicas muy bonitas, pero la mejor de todas era Fiorella. Recuerdo que cuando la vi por primera vez me gustó mucho. Su casa estaba ubicada a unas diez casas de la mía. La encontré diferente a las demás, principalmente porque ella no demostraba demasiado interés en mí. Era trigueña, de ojos bonitos, creo que achinados, tenía el cabello ondulado y siempre lo llevaba suelto. Muy pocas veces podía verla sonreír. De todas ellas, Fiorella era la única que se ponía vestidos veraniegos, que cuando corría, parecían hacerla volar. Por las tardes, siempre salía al parque a jugar con su gatito y yo la miraba desde la puerta de mi casa y me quedaba encantado viendo lo tierna y dócil que era. Los primeros días, salí a darme un par de vueltas por el parque en mi bicicleta y aunque ella insistió en ignorarme, no pude dejar de admirar su belleza. Decidí también ignorarla, hipotéticamente hablando, claro.
No me imaginé nunca por qué Fiorella siempre salía tan puntual, media hora antes del atardecer, en compañía de su gato a sentarse en un banco, hasta que la vi un día comportarse de manera distinta. Un muchacho, tal vez de la misma edad que yo, cruzó el parque en bicicleta y volteó a la calle Teatro. Me había acostumbrado tanto a su espontaneidad, que aquel día rápidamente me percaté de lo nerviosa que se puso.
Yo, que por un momento creí que a quien miraba era a mí, también me puse nervioso; pero como no pude creérmelo, voltee a buscar a donde iba dirigida verdaderamente su mirada. Entonces vi a aquel muchacho que surcaba el parque en bicicleta raudamente, como si pasara por un lugar desabitado y desértico, como si su destino estuviera trazado y el lugar por el que pasaba en ese momento, no existiera en su mente. Alcancé a verlo bajando la vereda y volteando hacia la otra calle. Entonces Fiorella volvió a ser la misma de antes, de mirada melancólica y aire ensimismado. Agachó la cabeza en señal de desencanto, abrazó a su gatito, le dijo algo mirándolo a los ojos y como pocas veces, la vi nuevamente esbozando una sonrisa esperanzadora, mágica, de amor. Tres días después, cuando yo ya me había aburrido de la rutina, salí de mi casa minutos después del atardecer y pude ver, bajo un cielo encapotado de nubes negras, alumbrada por la luz amarilla del faro más divino del parque, a Fiorella, de pie frente al muchacho, que sosteniendo su bicicleta, la miraba dulcemente, intentando decirle que la única razón por la que él pasaba todos los días por el parque, desde hacía dos meses, a la misma hora y con la misma tímida determinación, era solamente para verla, admirarla y descubrir en sus ojos cuanto la quería.
Ahora yo me río, pero en ese momento lo primero que pensé, fue en salir también a buscar el amor de mi vida en bicicleta.








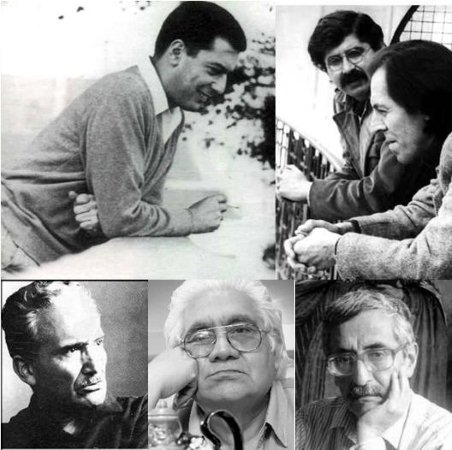
No hay comentarios:
Publicar un comentario