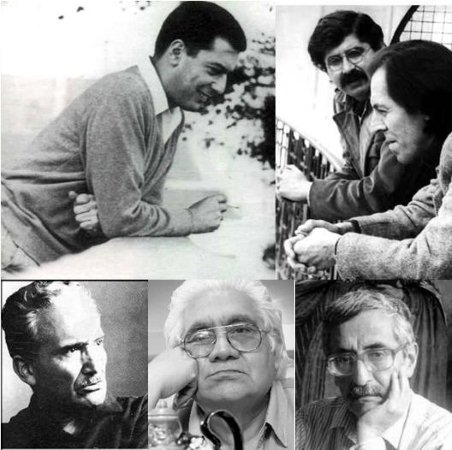No sabría decir en que momento apareció esta malformación en mi espalda. Cuando asistía a mis últimas clases en la Universidad, un amigo se sentó atrás mío y me saludó palmoteándome el hombro izquierdo. Entonces exclamó algo que me incomodó mucho a pesar de que siempre me inventan apodos por lo flaco que soy: "Eres puro hueso compare". Y lo dijo deteniéndose a palpar una protuberancia en mi espalda mientras exclamaba a los cuatro vientos su reciente descubrimiento. Renegué por dentro con ganas de insultarlo, porque creía que exageraba o intentaba convertirme en el centro de la burla, así como antes; pero una amiga me defendió. Déjalo oye, él siempre ha sido flaquito, le dijo. Agradecí en mi mente el gesto de mi amiga porque me hizo entrar en razón; sin embargo, cuando llegué a casa, me quedé pensando en la frase de D. "Por qué carajo me dijo eso. ¿Me habré sentado en una posición que hizo notar lo flaco que soy" Entré al baño y frente al espejo, examiné mi rostro apergaminado. Mis ojos estaban rojos como siempre y mis bigotes, más hirsutos que nunca. Aún así, no pude sacar de mi mente la sinceridad con que sonaron sus frases. Me desnudé y cuando ya estaba apunto de entrar a la ducha, me miré de perfil en el espejo y descubrí una bola debajo de mi omóplato izquierdo. Conchasumadre, dije asustado. ¿Qué carajo es esto?.¿Acaso el idiota de D. tenía razón?.
No sabría decir en que momento apareció esta malformación en mi espalda. Cuando asistía a mis últimas clases en la Universidad, un amigo se sentó atrás mío y me saludó palmoteándome el hombro izquierdo. Entonces exclamó algo que me incomodó mucho a pesar de que siempre me inventan apodos por lo flaco que soy: "Eres puro hueso compare". Y lo dijo deteniéndose a palpar una protuberancia en mi espalda mientras exclamaba a los cuatro vientos su reciente descubrimiento. Renegué por dentro con ganas de insultarlo, porque creía que exageraba o intentaba convertirme en el centro de la burla, así como antes; pero una amiga me defendió. Déjalo oye, él siempre ha sido flaquito, le dijo. Agradecí en mi mente el gesto de mi amiga porque me hizo entrar en razón; sin embargo, cuando llegué a casa, me quedé pensando en la frase de D. "Por qué carajo me dijo eso. ¿Me habré sentado en una posición que hizo notar lo flaco que soy" Entré al baño y frente al espejo, examiné mi rostro apergaminado. Mis ojos estaban rojos como siempre y mis bigotes, más hirsutos que nunca. Aún así, no pude sacar de mi mente la sinceridad con que sonaron sus frases. Me desnudé y cuando ya estaba apunto de entrar a la ducha, me miré de perfil en el espejo y descubrí una bola debajo de mi omóplato izquierdo. Conchasumadre, dije asustado. ¿Qué carajo es esto?.¿Acaso el idiota de D. tenía razón?.Leer memoria completa
Esa misma tarde hablé con mi vieja. Le enseñé la bola que acababa de aparecer en mi espalda y como era lógico, pegó el grito en el cielo. Inmediatamente se comunicó con mi hermana en EE.UU para que hable con mi viejo y le explique lo sucedido al hijo pródigo de la familia. En ocasiones pasadas, cuando mi salud estuvo en riesgo, mi papá demostró ser mi papá e hizo excepciones para desembolsar parte de su dinero. En esta ocasión también fue así. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, mi vieja me llevó a un pariente suyo que trabaja en una clínica particular. Kinesiólogo de profesión, mi tío recontra lejano, le cobraba a mi vieja lo que fuera su voluntad. Y entonces, con él me inicié en la maniática obligación de quitarme el polo frente a cualquier médico extraño que al instante de ver mi bola, empezaba a tocarla metódicamente con la yema de los dedos y a ordenarme que moviera el brazo en diferentes direcciones. "¿Será un quiste?" "Parece hueso. Está duro. Además se mueve" "¿Te duele?" "Puede ser una calcificación" ¿Exceso de calcio?" "¿Te has caído?" "¿Alguna vez te has fracturado el brazo?" "¿Qué edad tienes?" "¿Qué edad tienes?" "¿Qué edad tienes?"
Mi vieja no confió en el diagnóstico de mi tío. Como la radiografía que me ordenó sacar arrojó absolutamente nada, decidió - desconfiando de mi delgadez - que debía sacarme un examen de Bk; así que tuve que guardar en pequeños pomos con tapas de color, mi esputo y mis heces. (Qué desagradable es enfermarse al lado de médicos pelmazos). Los resultados revelaron que yo estaba más sano que nunca; sin embargo, cuando uno repentinamente amanece con alguna enfermedad, intenta buscar las razones que la produjeron, la contagiaron o la hicieron aparecer y temeroso incluye en la lista de probabilidades, algunos pecados mortales, como si estuviera empezando a pagarlos. Los enumeré en mi mente y maldije mis estupideces de hombre común y corriente. Mientras tanto, mi madre se lamentaba al recordar la dos veces que de niño me saqué la mierda desde un segundo piso y le contaba a todo el mundo, familiares y amigos, lo travieso que había sido. "Tengo miedo hijito de que tu problema sea por la caída que tuviste de niño" me repetía asustada.
Sentado frente a un nuevo hospital, un poco más serio pero también barato, empecé a recordar las veces que me marqué el cuerpo con amorfas cicatrices y revivía aquel momento trágico en mi vida que más le preocupaba a mi vieja: Sentado en la baranda del segundo piso de un edificio en donde vivía cuando tenía 10 años, estaba celebrando con unos amigos el término de un partido de fulbito. Entonces mi hermano G - siete años menor que yo - se apareció, causando estrepitosas carcajadas en mis amigos. Su cabello en punta, a su corta edad, lo condenaba siempre a ser el centro de la burla y a inspirar los más crueles y a la vez creativos apodos. Pero yo, en ese momento, en vez de defenderlo, lo miré con desdén y alzándole la voz, le ordené que subiera a la casa. Entonces mi hermanito, que desde pequeño demostró ser impulsivo, se dejó llevar por el rencor del momento y con una mirada furibunda se abalanzó sobre mí. Lo que pasó después fue tan rápido que ahora lo único que recuerdo es que grité tan fuerte, observando mi muñeca fuera de su lugar, que hice salir a todos los vecinos de sus casas. Subí corriendo gritando ¡mamá, mamá!, mientras sostenía aterrorizado mi brazo…
El nuevo doctor que me atendió demostró ser más serio. Me diagnosticó una posible tumoración en el omóplato izquierdo, pero me ordenó sacarme otra radiografía en una posición especial para poder estar más seguro. Echado de perfil en una camilla, con la máquina de rayos x sobre mí, dos nuevos doctores me agarraron como si yo fuera un muñeco de trapo y me doblaron el cuello y el brazo izquierdo dejándome en una posición totalmente absurda e incómoda, ordenándome inclusive a que no respirara, dando como resultado, claro, un rotundo e irónico “nada de nada”. Mi segundo doctor le dijo a mi vieja que debía sacarme una tomografía multicorte para poder determinar a ciencia cierta si lo que tenía era o no, un tumor. De ese solidario hospital salimos con la boca abierta, pero no de sed o cansancio, sino por sus elevados costos.
Dos semanas después, una tía de Lima, prima hermana de mi vieja, llegó a hospedarse a mi casa para poder asistir a la misa de mi difunto abuelo. Mi tía trabajaba desde hacía 30 años en el Hospital Tres de Mayo, por lo que mi vieja decidió entregarle las placas de mi omóplato para que se las lleve y las vea un doctor de la especialidad de cabeza y cuello, como ella sugirió luego de darle nuevos bríos a mi bola con sus suaves manoseadas. Cuatro semanas después, se intercambiaron los papeles, mi vieja llegó a hospedarse a la casa de mi tía, trayendo consigo, a su hijo el enfermo de un posible y novedoso cáncer que era yo y tal vez, para establecer el día de sus futuras misas de difunto.
Cuando mi vieja me llamó por teléfono, un sábado por la noche, para comunicarme que viajábamos al día siguiente a la ciudad de Lima, maldije de miedo. Nadie sabe que le tengo pavor a los ómnibus, sobre todo si en el camino tienen que pasar por oscuros abismos. Mi vieja había conseguido a precio económico, en una empresa mentada, dos pasajes en el segundo piso de un ómnibus moderno. Complacido me acomodé en el asiento, dejándole a Dios el curso de mi destino; sin embargo volví a maldecir cuando descubrí que viajar en el segundo piso de un ómnibus es económico porque allí, el movimiento se siente con más fuerza. Ni bien arrancó empezó a zigzaguear de un lado a otro, provocándome vértigo y acrecentándome más el miedo. Me persigné tres veces y resignado, cerré los ojos hasta el día siguiente.
Al llegar a Lima imaginé que iríamos primero a la casa de mi tía a dejar nuestras cosas, bañarnos y tomar desayuno, pero mi vieja me comunicó impostando su voz, que no haríamos ninguna parada, que de frente íbamos a ir al hospital. Tu tía E. está en el hospital, no hay nadie en su casa quien nos reciba, sus hijas ahora están trabajando, me dijo mientras yo intentaba analizar incrédulo su grandiosa noticia.
El recorrido del ómnibus, desde la primera agencia hasta la segunda, duró una hora y media. Mi vieja otra vez se quedó dormida y yo desde la ventana, fui observando el paisaje. Lima ya no me pareció tan horrible como cuando viajé de niño. Las calles tenían más áreas verdes y los automóviles y microbuses de varios colores transitaban ordenados por amplias autopistas y by pass gigantes. Sentí envidia porque recién entendí lo que a mi ciudad tanta falta le hace; sin embargo reflexionando un poco, me dije que nunca me acostumbraría a una ciudad de amaneceres tan tétricos, simplemente porque soy más chiclayano que el arroz con pato y más patapeño que la piedra blanca.
Luego de lavarnos la cara en el baño de la agencia, tomamos un taxi directo al Hospital Dos de Mayo. Al llegar allá nos dimos con la sorpresa de que no había ingreso hasta el mediodía porque la procesión del señor de los milagros iba a llegar a “derramar sus bendiciones”. Con todo y valijas nos quedamos esperando media hora en la puerta hasta que mi tía logró escuchar su celular. Al salir, nos dejó entrar entre tanta gente furiosa como si fuéramos accionistas del hospital o algo así.
Adentro, mi vieja y mi tía se acomodaron para ver la llegada del Cristo Moreno, mientras que yo me quedé sentado en una banca sin ganas de nada. Cuando por fin acabó todo, mi tía E. nos llevó directamente y sin sacar cita, hacia un doctor. Para ese momento yo ya había perdido la cuenta de cuantos doctores habían manoseado mi raro hueso. Quiso ver las placas que me habían sacado en Chiclayo pero lamentablemente mi tía las había olvidado en su casa, así que nuevamente tuve que sacarme otras, que como era de esperarse, no dieron resultado. Aunque el doctor demoró observándolas, se dio por vencido ordenándonos que me llevaran donde un doctor ya no de cabeza y cuello, sino de tórax. En ese momento me pregunté por qué si lo pensé antes, no lo sugerí.
A las dos de la tarde salimos a almorzar a un pequeño restaurante ubicado cerca del hospital. Mi vieja y mi tía conversaban de la familia. Yo, a pesar de estar siendo estudiado por médicos debido a un serio problema que amenazaba mi salud, me sentía muy tranquilo, pensaba en la ciudad, en si estaba lejos o cerca la universidad San Marcos, la Universidad de Lima, las facultades de literatura, la casa de Mario Vargas Llosa, la casa de Oswaldo Reynoso; pero entre esas dos viejitas hablando confidencias me sentía perdido. Retomé el hilo de la conversación cuando mi tía E. empezó a hablar de sus hijas. Una es contadora y trabajaba en un Banco y la otra es profesora de educación especial y trabaja en un colegio para discapacitados mentales. Me acordé de ellas y tuve muchas ganas de ver cómo estaban.
Temprano, cuando mi tía nos había dejado en sala de espera, llegó acompañada de un joven de mediana estatura, no tan flaco y de cara amigable. Era el enamorado de la menor de sus hijas, la profesora. Estudiaba ingeniería de sistemas y cachuelaba decorando y alquilando toldos. Él era uno de los responsable del apoteósico recibimiento al Señor de los Milagros. Mi mamá quiso saber qué tiempo tenía con mi prima J y él, muy sincero, respondió que llevaban juntos 6 años y que era porque J aún lo aguantaba. Yo, que no estaba muy seguro de quien de mis primas era J, me preguntaba por quien de las dos se refería y los imaginaba viviendo infelices, no sé por qué.
Cuando llegamos a la casa de mi tía en San Martín de Porres, vimos a un muchacho de cabello largo esperando, muy tranquilo con las manos en los bolsillos. Era mi primo M. Su mamá trabaja desde hace más de 8 años en Uruguay y cuando necesita algún apoyo doméstico, cómo que le cosan su camisa favorita, visita siempre a mi tía E. Mi mamá lo saludó efusivamente porque durante un tiempo que estuvo trabajando en Lima, compartió con él muchos momentos hogareños. Pensó que era buena idea hacer una llamada a Montevideo y por los gestos que hizo M me di cuenta que acertó.
La primera en llegar fue L. Me sorprendió verla porque la recordaba gorda y con las mejillas redondas y siempre sonrosadas. Lo primero que pensé al verla fue que buena que está. Me pareció que había tenido un adelgazamiento exacto, preciso como para quedar riquísima. Almorzamos juntos los tres (mi tía me pidió que acompañe a los chicos a almorzar) en una mesa pequeña de la cocina. De rato en rato, L y yo nos mirábamos, con los rostros muy cerca uno del otro y veía en sus gestos, mientras conversaba, algunos recuerdos de niñez que en sus labios rosados morían para traerme al presente.
Más tarde mi vieja y mi tía decidieron salir a visitar a mi tía abuela G en Miraflores. Me preguntaron - pensado que iba a preferir quedarme en casa - si quería acompañarlas; pero accedí ansioso. Al llegar, sus hermanas nos dijeron desde la ventana, con el rostro melancólico, que la habían hospitalizado hacía unas horas. Entonces mis acompañantes decidieron caminar tres cuadras más para visitar a otra tía. Nos abrió la puerta una señorita no mayor de 13 años y luego nos recibió su papá, un hombre de rasgos orientales. Nos hizo esperar y luego nos acompañó hasta el cuarto de mi tía S. Desde ese momento, las horas se hicieron antagónicas. Sentí conocer muy de cerca la desesperanza y al mismo tiempo las ganas de vivir.
Mi tía S estaba postrada en la cama. Nos contó lo horrible que había sido para ella empezar a sentir los síntomas de su enfermedad. Más de 10 días sin poder hacer sus deposiciones. Dolores insoportables en el vientre que la hacían rogarle a Dios que de una vez la lleve. Interrumpía su historia para hablar de su mamá. Decía que ella ya no reconoce a nadie y que le rogaba a Dios que se la lleve el mismo día que murió su padre, dos semanas más adelante. Yo no entendía que enfermedad padecía mi tía, ni siquiera conocía muy bien mi parentesco con ella. Entonces renegó de lo lento que se le caía el cabello y nos reveló que ella se peinaba con frecuencia para acelerar su caída. Cuando nos llamaron para tomar lonche, mi tía se levantó de la cama con facilidad y delante de nosotros se peinó. Miren, nos dijo, enseñándonos en su mano, un mechón de cabello dorado y en su rostro una sonrisa de paz consigo misma.
Cuando bajamos, la mesa ya estaba lista. Había café, pan, queso, mantequilla, mortadela, mermelada y plátano frito. La hija mayor, que supuse había llegado de algún sitio, o había sido obligada a salir de su cuarto, nos acompañó en la mesa. Era una china bonita, de figura atlética, cabello castaño oscuro, que al mirarme me hacía decir palabrotas en la mente. Se sentó al lado de su abuela y mientras la escuchaba contar las historias de sus peripecias por casi todo el mundo, hablando orgullosa de sus viajes a más de siete países de Europa le acariciaba el cabello y la miraba con dulzura. A mí me dieron ganas de besarle la mano cuando dijo que no obstante, lo más bonito que había visto en todo el mundo era Machu Pichu. Mi mamá y mi tía E. comprendían todo lo que ella decía, sabían qué es lo que había sido durante su juventud y yo me imaginaba sin ganas de preguntar, por qué su vida había sido tan prolífica.
Momentos después, se apareció uno de los hijos de mi tía S. Venía acompañado de sus tres hijos: dos señoritas y un varón, los tres mayores de edad y con trabajo seguro. Cuando él se apareció, el ambiente se tornó alegre. Improvisando chistes nos hacía reír y se bromeaba con todos, incluso con el señor de la casa, su cuñado. Él quiso indagar la verdadera razón por la que mi mamá y yo, habíamos llegado a Lima, así que mi vieja no tuvo más remedio que contar la historia de mi osado hueso. Cuando ella terminó todos creyeron adivinar de qué se trataba. Debe ser una bola de grasa, dijeron. A varios parientes les ha sucedido lo mismo. Incluso, una de las hijas que estaban presentes, corroboró con una tímida sonrisa la hipótesis. Tenía en el rostro, rasgos de haber sufrido un acné feroz. El supuesto tumor que de niña le había aparecido en la columna vertebral, resultó ser una bola de grasa que cuando se la extrajeron y reventaron, dio asco por la cantidad increíble de grasa que contenía. (Eso entendí)
“Posiblemente tú tienes lo mismo” me dijeron. (¡Güácatela!) Entonces mi tía S, segura de que lo mío no era un tumor sino una aparición de grasa seca en mi espalda, llamó a su doctor, el mismo que operó a mi prima la de la sonrisa tímida y el mismo que se encargaba de su quimioterapia. Lo llenó de halagos, dijo que él, con solo mirar y sin necesidad de radiografías, era capaz de detectar si lo que padece uno es o no un tumor. “Voy a llamarlo para rogarle que te reciba mañana” me dijo. Cuando él doctor respondió, mi tía lo saludó sonriente, algo le preguntó de su estado de ánimo o de su salud y ella le respondió que bien. Entonces le habló sobre mí. Le dijo que estaba consigo un sobrino que había llegado de Chiclayo porque le había salido una bola en la espalda muy parecida a la que le salió a G y N. Mi tía reía al teléfono. Se refirió a mi cómo uno de sus sobrinos más queridos y le pidió de favor que me viera mañana, entonces el doctor no pudo negarse o de repente su relación con mi tía era verdaderamente sincera.
Mañana te espera a las 4 en el INEN, me dijo. Cuando acabamos de comer y llegó la hora de despedirnos, mi tío se ofreció a llevarnos en su carro. Sus tres hijos habían llegado en carro propio. Mi tía S se despidió de mí diciéndome que no me preocupara. Me convenció con su optimismo y me imaginé siendo operado mañana mismo y regresando a Chiclayo al día siguiente con un gran parche en la espalda. En el carro de mi tío el bromista, me enteré que actualmente vivía con su cuarta mujer. Sus hijos con los que se había aparecido, eran fruto de su primer matrimonio. Contaron historias que me sorprendieron por lo irónica y al mismo tiempo exitosa que era su vida. Hoy en día la madre de sus hijos se lleva muy bien con él e incluso se hacen bromas sobre lo Badani que resultó ser. Mi tío se ofreció nuevamente a llevarnos al día siguiente al Instituto Nacional de Neoplásica, para presentarnos al Doctor.
Cuando llegamos a la casa de mi tía E. encontramos a mis dos primas en la sala. J estaba chateando en la computadora mientras que L veía televisión solita en el mueble. Me sorprendió e incluso hasta me confundió lo efusiva y cariñosa que fue J al saludarme. Me dio un fuerte abrazo al verme llegar y me preguntó cómo me había ido durante el día. De ella me llevé la misma impresión que cuando la conocí hacía años. Una morena muy bonita, de ojos achinados y sonrisa pícara. Prácticamente nos habían estado esperando para poder irse a dormir. Cuando me tocó entrar al baño a cepillarme, mi mamá se me acercó para alertarme de la presencia del esposo de mi tía E. Un viejo cascarrabias, un ignorante sin remedio, un bruto que no sabe valorar el aire que respira. Temprano la había oído quejarse a mi tía E. de la actitud de mi tío. Esquivo, apático, displicente con sus hijas. Contó que ya lo había votado una vez de la casa, pero J se enfermó y pidió que su papito regrese. Contó también que una vez se accidentó en su trabajo de albañil y que cuando ella lo llevó al hospital y lo atendió hacendosamente, él le agradeció besándole las manos.
Al día siguiente, mi mamá y yo no pudimos levantarnos por temor a cruzarnos con el viejo. A mi tía E casi nunca la visitaban por culpa de él. Nos contó que un día en que la familia se había reunido en su casa, él se apareció haciéndole pasar un muy mal momento, porque lo único que hizo ante tanto saludo cordial, fue poner su cara más amarga y arrogante y pasar de frente dejando a todos con el saludo en la boca. No nos quedó más remedio, recordando esa anécdota, a esperar que se vaya. Mi tía E. ya había salido desde las 5 de la mañana y él se fue a las 7:45. La pobre J. tuvo que soportar sus irrespetuosos gritos y tal vez por vergüenza a lo que pensemos nosotros intentó defenderse. Cuando la casa se liberó de tanta tensión nos levantamos. Las chicas también ya se habían ido. Rogando que el día acabe lo más pronto posible me levanté y me duché y como en los viejos tiempos desayuné acompañado de mi madre. Quise agradecerle por preocuparse tanto por mí y pedirle perdón por haberla culpado hacía muchos años, de todas las desgracias que me habían ocurrido en la vida, pero no me atreví.
El día estaba igual que el anterior o quizás mucho más frío. Por más optimista que yo había amanecido, el día me impregnaba melancolía. Miré el cielo varias veces mientras viajé en ómnibus por una hora y media y en ningún momento vi asomarse la posibilidad de que un rayito de sol ilumine la mañana. Era mi segundo día en Lima y ya extrañaba Chiclayo. Si logro salir de aquí y una vez más me enfermo, me quedaré a morir en mi casa, en biviri y chor, con los brazos y piernas calientes y descubiertos, me dije mientras escondía mis manos entre mi polera. Cuando pasamos por el cerro San Cristobal, me maravillé una vez más. Me pareció como si estuviera pasando por un museo gigante en donde se estaba exhibiendo un cuadro muy bonito, con casas pintadas de diferentes colores.
Al llegar al hospital mi mamá le explicó lo sucedido a mi tía E. Le dijo que el viejo cascarrabias había salido de la casa tirando la puerta y que recién en ese momento pudimos levantarnos de la cama. Lo tomó con normalidad e incluso se disculpó por él, pero cuando mi vieja le contó que se había atrevido a gritarle a J, se enfureció y dijo que en la noche la iba a escuchar.
Intenté descifrar qué es lo que hacía tan especial ese hospital de grandes columnas, largos pasadizos y amplias salas de espera. No había ni un solo vendedor ambulante, las enfermeras que se paseaban despreocupadas eran la mayoría bonitas y los pacientes que caminaban o esperaban la hora de su cita con el doctor, parecían adivinar que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, cuando me tocó a mí ser atendido por un nuevo doctor, me preocupó pensar que tal vez la mala suerte me estaba persiguiendo intentado encontrar conmigo el límite de su esencia. Sentí que retrocedí mil pasos cuando el doctor me dijo que debía sacarme una tomografía multicorte.
No sé si el frío hizo que mi tobillo derecho me punzara de dolor o era el momento exacto en que mi dislocadura recrudecía por falta de tratamiento, que no pude evitar contarle a mi vieja lo jodido que tenía el pie derecho debido a un accidentado día de chamba. Al final fue buena idea, porque cómo ya no teníamos nada más que hacer en ese hospital, aprovechamos el tiempo para que me atendiera un traumatólogo. Como era de suponerse, jamás debí atenderme en un huesero y debí tomar reposo con pierna enyesada por el transcurso de un mes; algo, por más importante que fuera, imposible. El diagnóstico, un esguince mal tratado que de no ser atendido lo más pronto posible, podría con lo años, causarme un artrosis severa. Debía de usar tobillera, no subir escaleras (no era necesario advertirlo) y entrar necesariamente, en proceso de rehabilitación en los próximos días. Me sentí ridículo, incluso pensé que el único motivo por el que yo tenía la oportunidad de salir de mi ciudad y viajar, era por enfermedad.
Esperando a que ocurra un milagro y por fin salga el sol, extrañé a mi familia, a mi esposa y a mi hijo y aunque el cielo estaba encapotado de nubes grises y parecía no abrigar esperanzas, sonreí intentado adivinar a cuantas personas en Lima podría parecerles el mundo más chiquito así como estaba. Me di cuenta que estaba extrañando a alguien más.
Cuando mi tía E salió del trabajo y por fin pudimos abandonar el hospital, nos fuimos directamente al INEN. (El almuerzo, al igual que el día anterior, fue en el mismo negocio casero). Al llegar, me sorprendió lo grande que era el edificio. Tristemente pensé que los casos de cáncer tal vez ameritaban tamaña infraestructura. Antes de ingresar se nos acercó un señor alto y moreno. Era mi tío el jacarandoso. Nos alegramos de verlo y guiados por su pomposa personalidad entramos al edificio. Pasados veinte minutos, mi tío decidió que era mejor llamar al humanitario doctor a su celular. Dio resultado. Cuando por fin se apareció por una de las tantas puertas, nos hizo entrar muy amablemente. Era de rasgos chinos y usaba lentes muy finos. Su consultorio estaba alumbrado con muchas luces blancas y dejaba entrar, no sé por dónde, una ventisca helada. Aún así me obligaron a quitarme el polo. Tajantemente y sin temor a herir mi susceptibilidad, nos dijo que lo que yo tenía en la espalda no era ni bola de grasa, ni quiste, ni nada de esas cosas; que lo que yo tenía era un extraño y a la vez bonito tumor óseo. Ante la incredulidad de todos, que lo miraban sin decir nada, volvió a manosear mi hueso, aunque esta vez de modo diferente.
Para determinar si de verdad me estaba muriendo de cáncer o si mi cuerpo estaba sufriendo una metamorfosis del tipo Q-C-E-E (¿qué cojudez es esto?) me recomendaron - ¡una vez más! - sacarme una tomografía. Quise insultar a alguien. Haber sígueme me dijo el doctor con ganas de dejar todo en claro. Mi vieja, mi tía y mi tío se quedaron esperando en el consultorio y el doctor y yo salimos por una puerta que estaba oculta tras una cortina blanca y que daba a un pasadizo inmenso. Caminé casi detrás del doctor, pensando en qué cosa preguntarle, hasta que llegamos a una sala con varias puertas, algunas abiertas y otras cerradas, de donde entraban y salían a cada rato doctores en jean y camisa blanca. Mi nuevo doctor se acercó a hablarles a unos de sus colegas y minutos después me hicieron entrar a un consultorio en donde sacaban ecografías. Nuevamente tuve que sacarme el polo y adivinar lo que pensaban de mi esquelético cuerpo. Renegué de mi mala suerte cuando me untaron crema en la espalda.
Boca abajo y sintiéndome más ridículo que nunca, colaboré para que los doctores pudieran a ver a través de una pequeña pantalla, lo que había de deforme en mi espalda. Levanté mi cabeza y también pude ver aquel maldito hueso que había hecho de mi vida en esos días, un desánimo total. Los doctores entraron a una especie de debate científico, hablando términos médicos que yo no entendía en absoluto; y aunque había quedado totalmente claro que lo que yo tenía era un tumor, no supieron determinar si estaba ubicado en hueso o cartílago. Así que una vez más me sugirieron que me saque una tomografía. ¡Puta madre!
Una vez más pasee por las calles de Lima como un visitante desdichado creyendo que hasta los paneles publicitarios donde se veían lindas chicas sonreír, se burlaban de mí. El carro de mi tío era de dos puertas, color plomo, con una radio que todo el día sintonizaba canciones del recuerdo. Antes de ir a la clínica en donde tal vez sacaban las tomografías más baratas de todo Lima, pasamos por un banco para que mi vieja saque efectivo. Para esas alturas, los 200 dólares que mi viejo me había enviado para hacer un tour por los hospitales más económicos de la capital, se habían agotado. Mi mamá ya me había dicho que tal vez esa misma noche nos regresábamos a Chiclayo. Mi último doctor, el más eficiente y el que no nos cobró ni un sol, ya nos había dicho que la solución a mi problema era con una intervención quirúrgica, así que de acuerdo a lo que diera como resultado mi tomografía, tendríamos que regresar de todas maneras en otra ocasión sólo para que me operen.
Finalmente, mis últimas horas en Lima fueron relajantes. La tomografía en aquella máquina gigante fue de un sosiego que me reconfortó. Mi tío fue capaz de hacerme reír con sus bromas de hombre mujeriego, nos invitó lonche en un pequeño restaurante mientras esperábamos los resultados de la susodicha tomografía y luego nos llevó a su departamento para presentarnos a (quien sabe) su última mujer, muy simpática por cierto. Me invitaron a sentarme en la cabecera de la mesa y me sirvieron un plato de arroz con salchicha y para elegir, pan con hod dog, queso o mortadela. Conversaron alegremente, de la familia, de los hijos, de la vida, contaron experiencias vividas y por primera vez en Lima me olvide que estaba enfermo, de algo ridículo e irrisorio, pero enfermo. Mi tía E contó una historia que me cautivó y me hizo admirarla. Dijo que la zona donde ha trabajado desde sus años mozos, es muy peligrosa, porque sus alrededores ha sido siempre guarida de maleantes y que cuando llegaban al hospital, heridos o enfermos, pidiendo medicinas o atención; siempre los trataba bien, sin marginarlos y que un día, uno de ellos, tal vez el jefe o cabecilla de alguna terrible banda, le dijo que ella era muy buena y jurándoselo, le prometió que nunca le iba a pasar nada. Completó su historia, contándonos que hace poco, uno de ellos, a quien reconoció por un terrible corte en la cara, se le acercó (la asombró lo viejo y débil que se veía) y le dijo pidiéndole por favor, que se de la vuelta y camine por otra calle, porque en la siguiente esquina había un grupo de nuevos delincuentes esperando a que alguna víctima se cruce para robarle. Mi tía le agradeció y se dio media vuelta, pensando que tal vez aquellos delincuentes que siempre atendió sin discriminarlos fueron y son, de alguna u otra forma, sus ángeles de la guardia.
Mi viaje de retorno a Chiclayo fue pobremente. Tomamos un ómnibus en un Terminal con empresas de transportes de nombres estúpidos. (Yo viajé en un Titanic). Mi tía E y su hija L nos dieron la despedida. Con los resultados de mis exámenes bien guardados en mi mochila, me acomodé en el asiento como pude. Por momentos el hueso en la espalda me incomodaba y no me dejaba dormir. Al despertar, reconocí el cielo despejado de mi ciudad y después de dos horrendos días, volví a sentir el sol calentar mi rostro. Miré a mi vieja dormir plácidamente y le agradecí por dentro. Abrí mi mochila y volví a leer el informe de mi tomografía: pequeño osteoma en el extremo caudal de la escápula izquierda, recordé la interpretación del doctor amigo de la familia, tumor benigno, sonreí tranquilamente, guardé en mi mochila el informe y restándole importancia, cerré los ojos a esperar que el ómnibus me lleve a mi único destino, la vida, como me había tocado.
Esa misma tarde hablé con mi vieja. Le enseñé la bola que acababa de aparecer en mi espalda y como era lógico, pegó el grito en el cielo. Inmediatamente se comunicó con mi hermana en EE.UU para que hable con mi viejo y le explique lo sucedido al hijo pródigo de la familia. En ocasiones pasadas, cuando mi salud estuvo en riesgo, mi papá demostró ser mi papá e hizo excepciones para desembolsar parte de su dinero. En esta ocasión también fue así. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, mi vieja me llevó a un pariente suyo que trabaja en una clínica particular. Kinesiólogo de profesión, mi tío recontra lejano, le cobraba a mi vieja lo que fuera su voluntad. Y entonces, con él me inicié en la maniática obligación de quitarme el polo frente a cualquier médico extraño que al instante de ver mi bola, empezaba a tocarla metódicamente con la yema de los dedos y a ordenarme que moviera el brazo en diferentes direcciones. "¿Será un quiste?" "Parece hueso. Está duro. Además se mueve" "¿Te duele?" "Puede ser una calcificación" ¿Exceso de calcio?" "¿Te has caído?" "¿Alguna vez te has fracturado el brazo?" "¿Qué edad tienes?" "¿Qué edad tienes?" "¿Qué edad tienes?"
Mi vieja no confió en el diagnóstico de mi tío. Como la radiografía que me ordenó sacar arrojó absolutamente nada, decidió - desconfiando de mi delgadez - que debía sacarme un examen de Bk; así que tuve que guardar en pequeños pomos con tapas de color, mi esputo y mis heces. (Qué desagradable es enfermarse al lado de médicos pelmazos). Los resultados revelaron que yo estaba más sano que nunca; sin embargo, cuando uno repentinamente amanece con alguna enfermedad, intenta buscar las razones que la produjeron, la contagiaron o la hicieron aparecer y temeroso incluye en la lista de probabilidades, algunos pecados mortales, como si estuviera empezando a pagarlos. Los enumeré en mi mente y maldije mis estupideces de hombre común y corriente. Mientras tanto, mi madre se lamentaba al recordar la dos veces que de niño me saqué la mierda desde un segundo piso y le contaba a todo el mundo, familiares y amigos, lo travieso que había sido. "Tengo miedo hijito de que tu problema sea por la caída que tuviste de niño" me repetía asustada.
Sentado frente a un nuevo hospital, un poco más serio pero también barato, empecé a recordar las veces que me marqué el cuerpo con amorfas cicatrices y revivía aquel momento trágico en mi vida que más le preocupaba a mi vieja: Sentado en la baranda del segundo piso de un edificio en donde vivía cuando tenía 10 años, estaba celebrando con unos amigos el término de un partido de fulbito. Entonces mi hermano G - siete años menor que yo - se apareció, causando estrepitosas carcajadas en mis amigos. Su cabello en punta, a su corta edad, lo condenaba siempre a ser el centro de la burla y a inspirar los más crueles y a la vez creativos apodos. Pero yo, en ese momento, en vez de defenderlo, lo miré con desdén y alzándole la voz, le ordené que subiera a la casa. Entonces mi hermanito, que desde pequeño demostró ser impulsivo, se dejó llevar por el rencor del momento y con una mirada furibunda se abalanzó sobre mí. Lo que pasó después fue tan rápido que ahora lo único que recuerdo es que grité tan fuerte, observando mi muñeca fuera de su lugar, que hice salir a todos los vecinos de sus casas. Subí corriendo gritando ¡mamá, mamá!, mientras sostenía aterrorizado mi brazo…
El nuevo doctor que me atendió demostró ser más serio. Me diagnosticó una posible tumoración en el omóplato izquierdo, pero me ordenó sacarme otra radiografía en una posición especial para poder estar más seguro. Echado de perfil en una camilla, con la máquina de rayos x sobre mí, dos nuevos doctores me agarraron como si yo fuera un muñeco de trapo y me doblaron el cuello y el brazo izquierdo dejándome en una posición totalmente absurda e incómoda, ordenándome inclusive a que no respirara, dando como resultado, claro, un rotundo e irónico “nada de nada”. Mi segundo doctor le dijo a mi vieja que debía sacarme una tomografía multicorte para poder determinar a ciencia cierta si lo que tenía era o no, un tumor. De ese solidario hospital salimos con la boca abierta, pero no de sed o cansancio, sino por sus elevados costos.
Dos semanas después, una tía de Lima, prima hermana de mi vieja, llegó a hospedarse a mi casa para poder asistir a la misa de mi difunto abuelo. Mi tía trabajaba desde hacía 30 años en el Hospital Tres de Mayo, por lo que mi vieja decidió entregarle las placas de mi omóplato para que se las lleve y las vea un doctor de la especialidad de cabeza y cuello, como ella sugirió luego de darle nuevos bríos a mi bola con sus suaves manoseadas. Cuatro semanas después, se intercambiaron los papeles, mi vieja llegó a hospedarse a la casa de mi tía, trayendo consigo, a su hijo el enfermo de un posible y novedoso cáncer que era yo y tal vez, para establecer el día de sus futuras misas de difunto.
Cuando mi vieja me llamó por teléfono, un sábado por la noche, para comunicarme que viajábamos al día siguiente a la ciudad de Lima, maldije de miedo. Nadie sabe que le tengo pavor a los ómnibus, sobre todo si en el camino tienen que pasar por oscuros abismos. Mi vieja había conseguido a precio económico, en una empresa mentada, dos pasajes en el segundo piso de un ómnibus moderno. Complacido me acomodé en el asiento, dejándole a Dios el curso de mi destino; sin embargo volví a maldecir cuando descubrí que viajar en el segundo piso de un ómnibus es económico porque allí, el movimiento se siente con más fuerza. Ni bien arrancó empezó a zigzaguear de un lado a otro, provocándome vértigo y acrecentándome más el miedo. Me persigné tres veces y resignado, cerré los ojos hasta el día siguiente.
Al llegar a Lima imaginé que iríamos primero a la casa de mi tía a dejar nuestras cosas, bañarnos y tomar desayuno, pero mi vieja me comunicó impostando su voz, que no haríamos ninguna parada, que de frente íbamos a ir al hospital. Tu tía E. está en el hospital, no hay nadie en su casa quien nos reciba, sus hijas ahora están trabajando, me dijo mientras yo intentaba analizar incrédulo su grandiosa noticia.
El recorrido del ómnibus, desde la primera agencia hasta la segunda, duró una hora y media. Mi vieja otra vez se quedó dormida y yo desde la ventana, fui observando el paisaje. Lima ya no me pareció tan horrible como cuando viajé de niño. Las calles tenían más áreas verdes y los automóviles y microbuses de varios colores transitaban ordenados por amplias autopistas y by pass gigantes. Sentí envidia porque recién entendí lo que a mi ciudad tanta falta le hace; sin embargo reflexionando un poco, me dije que nunca me acostumbraría a una ciudad de amaneceres tan tétricos, simplemente porque soy más chiclayano que el arroz con pato y más patapeño que la piedra blanca.
Luego de lavarnos la cara en el baño de la agencia, tomamos un taxi directo al Hospital Dos de Mayo. Al llegar allá nos dimos con la sorpresa de que no había ingreso hasta el mediodía porque la procesión del señor de los milagros iba a llegar a “derramar sus bendiciones”. Con todo y valijas nos quedamos esperando media hora en la puerta hasta que mi tía logró escuchar su celular. Al salir, nos dejó entrar entre tanta gente furiosa como si fuéramos accionistas del hospital o algo así.
Adentro, mi vieja y mi tía se acomodaron para ver la llegada del Cristo Moreno, mientras que yo me quedé sentado en una banca sin ganas de nada. Cuando por fin acabó todo, mi tía E. nos llevó directamente y sin sacar cita, hacia un doctor. Para ese momento yo ya había perdido la cuenta de cuantos doctores habían manoseado mi raro hueso. Quiso ver las placas que me habían sacado en Chiclayo pero lamentablemente mi tía las había olvidado en su casa, así que nuevamente tuve que sacarme otras, que como era de esperarse, no dieron resultado. Aunque el doctor demoró observándolas, se dio por vencido ordenándonos que me llevaran donde un doctor ya no de cabeza y cuello, sino de tórax. En ese momento me pregunté por qué si lo pensé antes, no lo sugerí.
A las dos de la tarde salimos a almorzar a un pequeño restaurante ubicado cerca del hospital. Mi vieja y mi tía conversaban de la familia. Yo, a pesar de estar siendo estudiado por médicos debido a un serio problema que amenazaba mi salud, me sentía muy tranquilo, pensaba en la ciudad, en si estaba lejos o cerca la universidad San Marcos, la Universidad de Lima, las facultades de literatura, la casa de Mario Vargas Llosa, la casa de Oswaldo Reynoso; pero entre esas dos viejitas hablando confidencias me sentía perdido. Retomé el hilo de la conversación cuando mi tía E. empezó a hablar de sus hijas. Una es contadora y trabajaba en un Banco y la otra es profesora de educación especial y trabaja en un colegio para discapacitados mentales. Me acordé de ellas y tuve muchas ganas de ver cómo estaban.
Temprano, cuando mi tía nos había dejado en sala de espera, llegó acompañada de un joven de mediana estatura, no tan flaco y de cara amigable. Era el enamorado de la menor de sus hijas, la profesora. Estudiaba ingeniería de sistemas y cachuelaba decorando y alquilando toldos. Él era uno de los responsable del apoteósico recibimiento al Señor de los Milagros. Mi mamá quiso saber qué tiempo tenía con mi prima J y él, muy sincero, respondió que llevaban juntos 6 años y que era porque J aún lo aguantaba. Yo, que no estaba muy seguro de quien de mis primas era J, me preguntaba por quien de las dos se refería y los imaginaba viviendo infelices, no sé por qué.
Cuando llegamos a la casa de mi tía en San Martín de Porres, vimos a un muchacho de cabello largo esperando, muy tranquilo con las manos en los bolsillos. Era mi primo M. Su mamá trabaja desde hace más de 8 años en Uruguay y cuando necesita algún apoyo doméstico, cómo que le cosan su camisa favorita, visita siempre a mi tía E. Mi mamá lo saludó efusivamente porque durante un tiempo que estuvo trabajando en Lima, compartió con él muchos momentos hogareños. Pensó que era buena idea hacer una llamada a Montevideo y por los gestos que hizo M me di cuenta que acertó.
La primera en llegar fue L. Me sorprendió verla porque la recordaba gorda y con las mejillas redondas y siempre sonrosadas. Lo primero que pensé al verla fue que buena que está. Me pareció que había tenido un adelgazamiento exacto, preciso como para quedar riquísima. Almorzamos juntos los tres (mi tía me pidió que acompañe a los chicos a almorzar) en una mesa pequeña de la cocina. De rato en rato, L y yo nos mirábamos, con los rostros muy cerca uno del otro y veía en sus gestos, mientras conversaba, algunos recuerdos de niñez que en sus labios rosados morían para traerme al presente.
Más tarde mi vieja y mi tía decidieron salir a visitar a mi tía abuela G en Miraflores. Me preguntaron - pensado que iba a preferir quedarme en casa - si quería acompañarlas; pero accedí ansioso. Al llegar, sus hermanas nos dijeron desde la ventana, con el rostro melancólico, que la habían hospitalizado hacía unas horas. Entonces mis acompañantes decidieron caminar tres cuadras más para visitar a otra tía. Nos abrió la puerta una señorita no mayor de 13 años y luego nos recibió su papá, un hombre de rasgos orientales. Nos hizo esperar y luego nos acompañó hasta el cuarto de mi tía S. Desde ese momento, las horas se hicieron antagónicas. Sentí conocer muy de cerca la desesperanza y al mismo tiempo las ganas de vivir.
Mi tía S estaba postrada en la cama. Nos contó lo horrible que había sido para ella empezar a sentir los síntomas de su enfermedad. Más de 10 días sin poder hacer sus deposiciones. Dolores insoportables en el vientre que la hacían rogarle a Dios que de una vez la lleve. Interrumpía su historia para hablar de su mamá. Decía que ella ya no reconoce a nadie y que le rogaba a Dios que se la lleve el mismo día que murió su padre, dos semanas más adelante. Yo no entendía que enfermedad padecía mi tía, ni siquiera conocía muy bien mi parentesco con ella. Entonces renegó de lo lento que se le caía el cabello y nos reveló que ella se peinaba con frecuencia para acelerar su caída. Cuando nos llamaron para tomar lonche, mi tía se levantó de la cama con facilidad y delante de nosotros se peinó. Miren, nos dijo, enseñándonos en su mano, un mechón de cabello dorado y en su rostro una sonrisa de paz consigo misma.
Cuando bajamos, la mesa ya estaba lista. Había café, pan, queso, mantequilla, mortadela, mermelada y plátano frito. La hija mayor, que supuse había llegado de algún sitio, o había sido obligada a salir de su cuarto, nos acompañó en la mesa. Era una china bonita, de figura atlética, cabello castaño oscuro, que al mirarme me hacía decir palabrotas en la mente. Se sentó al lado de su abuela y mientras la escuchaba contar las historias de sus peripecias por casi todo el mundo, hablando orgullosa de sus viajes a más de siete países de Europa le acariciaba el cabello y la miraba con dulzura. A mí me dieron ganas de besarle la mano cuando dijo que no obstante, lo más bonito que había visto en todo el mundo era Machu Pichu. Mi mamá y mi tía E. comprendían todo lo que ella decía, sabían qué es lo que había sido durante su juventud y yo me imaginaba sin ganas de preguntar, por qué su vida había sido tan prolífica.
Momentos después, se apareció uno de los hijos de mi tía S. Venía acompañado de sus tres hijos: dos señoritas y un varón, los tres mayores de edad y con trabajo seguro. Cuando él se apareció, el ambiente se tornó alegre. Improvisando chistes nos hacía reír y se bromeaba con todos, incluso con el señor de la casa, su cuñado. Él quiso indagar la verdadera razón por la que mi mamá y yo, habíamos llegado a Lima, así que mi vieja no tuvo más remedio que contar la historia de mi osado hueso. Cuando ella terminó todos creyeron adivinar de qué se trataba. Debe ser una bola de grasa, dijeron. A varios parientes les ha sucedido lo mismo. Incluso, una de las hijas que estaban presentes, corroboró con una tímida sonrisa la hipótesis. Tenía en el rostro, rasgos de haber sufrido un acné feroz. El supuesto tumor que de niña le había aparecido en la columna vertebral, resultó ser una bola de grasa que cuando se la extrajeron y reventaron, dio asco por la cantidad increíble de grasa que contenía. (Eso entendí)
“Posiblemente tú tienes lo mismo” me dijeron. (¡Güácatela!) Entonces mi tía S, segura de que lo mío no era un tumor sino una aparición de grasa seca en mi espalda, llamó a su doctor, el mismo que operó a mi prima la de la sonrisa tímida y el mismo que se encargaba de su quimioterapia. Lo llenó de halagos, dijo que él, con solo mirar y sin necesidad de radiografías, era capaz de detectar si lo que padece uno es o no un tumor. “Voy a llamarlo para rogarle que te reciba mañana” me dijo. Cuando él doctor respondió, mi tía lo saludó sonriente, algo le preguntó de su estado de ánimo o de su salud y ella le respondió que bien. Entonces le habló sobre mí. Le dijo que estaba consigo un sobrino que había llegado de Chiclayo porque le había salido una bola en la espalda muy parecida a la que le salió a G y N. Mi tía reía al teléfono. Se refirió a mi cómo uno de sus sobrinos más queridos y le pidió de favor que me viera mañana, entonces el doctor no pudo negarse o de repente su relación con mi tía era verdaderamente sincera.
Mañana te espera a las 4 en el INEN, me dijo. Cuando acabamos de comer y llegó la hora de despedirnos, mi tío se ofreció a llevarnos en su carro. Sus tres hijos habían llegado en carro propio. Mi tía S se despidió de mí diciéndome que no me preocupara. Me convenció con su optimismo y me imaginé siendo operado mañana mismo y regresando a Chiclayo al día siguiente con un gran parche en la espalda. En el carro de mi tío el bromista, me enteré que actualmente vivía con su cuarta mujer. Sus hijos con los que se había aparecido, eran fruto de su primer matrimonio. Contaron historias que me sorprendieron por lo irónica y al mismo tiempo exitosa que era su vida. Hoy en día la madre de sus hijos se lleva muy bien con él e incluso se hacen bromas sobre lo Badani que resultó ser. Mi tío se ofreció nuevamente a llevarnos al día siguiente al Instituto Nacional de Neoplásica, para presentarnos al Doctor.
Cuando llegamos a la casa de mi tía E. encontramos a mis dos primas en la sala. J estaba chateando en la computadora mientras que L veía televisión solita en el mueble. Me sorprendió e incluso hasta me confundió lo efusiva y cariñosa que fue J al saludarme. Me dio un fuerte abrazo al verme llegar y me preguntó cómo me había ido durante el día. De ella me llevé la misma impresión que cuando la conocí hacía años. Una morena muy bonita, de ojos achinados y sonrisa pícara. Prácticamente nos habían estado esperando para poder irse a dormir. Cuando me tocó entrar al baño a cepillarme, mi mamá se me acercó para alertarme de la presencia del esposo de mi tía E. Un viejo cascarrabias, un ignorante sin remedio, un bruto que no sabe valorar el aire que respira. Temprano la había oído quejarse a mi tía E. de la actitud de mi tío. Esquivo, apático, displicente con sus hijas. Contó que ya lo había votado una vez de la casa, pero J se enfermó y pidió que su papito regrese. Contó también que una vez se accidentó en su trabajo de albañil y que cuando ella lo llevó al hospital y lo atendió hacendosamente, él le agradeció besándole las manos.
Al día siguiente, mi mamá y yo no pudimos levantarnos por temor a cruzarnos con el viejo. A mi tía E casi nunca la visitaban por culpa de él. Nos contó que un día en que la familia se había reunido en su casa, él se apareció haciéndole pasar un muy mal momento, porque lo único que hizo ante tanto saludo cordial, fue poner su cara más amarga y arrogante y pasar de frente dejando a todos con el saludo en la boca. No nos quedó más remedio, recordando esa anécdota, a esperar que se vaya. Mi tía E. ya había salido desde las 5 de la mañana y él se fue a las 7:45. La pobre J. tuvo que soportar sus irrespetuosos gritos y tal vez por vergüenza a lo que pensemos nosotros intentó defenderse. Cuando la casa se liberó de tanta tensión nos levantamos. Las chicas también ya se habían ido. Rogando que el día acabe lo más pronto posible me levanté y me duché y como en los viejos tiempos desayuné acompañado de mi madre. Quise agradecerle por preocuparse tanto por mí y pedirle perdón por haberla culpado hacía muchos años, de todas las desgracias que me habían ocurrido en la vida, pero no me atreví.
El día estaba igual que el anterior o quizás mucho más frío. Por más optimista que yo había amanecido, el día me impregnaba melancolía. Miré el cielo varias veces mientras viajé en ómnibus por una hora y media y en ningún momento vi asomarse la posibilidad de que un rayito de sol ilumine la mañana. Era mi segundo día en Lima y ya extrañaba Chiclayo. Si logro salir de aquí y una vez más me enfermo, me quedaré a morir en mi casa, en biviri y chor, con los brazos y piernas calientes y descubiertos, me dije mientras escondía mis manos entre mi polera. Cuando pasamos por el cerro San Cristobal, me maravillé una vez más. Me pareció como si estuviera pasando por un museo gigante en donde se estaba exhibiendo un cuadro muy bonito, con casas pintadas de diferentes colores.
Al llegar al hospital mi mamá le explicó lo sucedido a mi tía E. Le dijo que el viejo cascarrabias había salido de la casa tirando la puerta y que recién en ese momento pudimos levantarnos de la cama. Lo tomó con normalidad e incluso se disculpó por él, pero cuando mi vieja le contó que se había atrevido a gritarle a J, se enfureció y dijo que en la noche la iba a escuchar.
Intenté descifrar qué es lo que hacía tan especial ese hospital de grandes columnas, largos pasadizos y amplias salas de espera. No había ni un solo vendedor ambulante, las enfermeras que se paseaban despreocupadas eran la mayoría bonitas y los pacientes que caminaban o esperaban la hora de su cita con el doctor, parecían adivinar que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, cuando me tocó a mí ser atendido por un nuevo doctor, me preocupó pensar que tal vez la mala suerte me estaba persiguiendo intentado encontrar conmigo el límite de su esencia. Sentí que retrocedí mil pasos cuando el doctor me dijo que debía sacarme una tomografía multicorte.
No sé si el frío hizo que mi tobillo derecho me punzara de dolor o era el momento exacto en que mi dislocadura recrudecía por falta de tratamiento, que no pude evitar contarle a mi vieja lo jodido que tenía el pie derecho debido a un accidentado día de chamba. Al final fue buena idea, porque cómo ya no teníamos nada más que hacer en ese hospital, aprovechamos el tiempo para que me atendiera un traumatólogo. Como era de suponerse, jamás debí atenderme en un huesero y debí tomar reposo con pierna enyesada por el transcurso de un mes; algo, por más importante que fuera, imposible. El diagnóstico, un esguince mal tratado que de no ser atendido lo más pronto posible, podría con lo años, causarme un artrosis severa. Debía de usar tobillera, no subir escaleras (no era necesario advertirlo) y entrar necesariamente, en proceso de rehabilitación en los próximos días. Me sentí ridículo, incluso pensé que el único motivo por el que yo tenía la oportunidad de salir de mi ciudad y viajar, era por enfermedad.
Esperando a que ocurra un milagro y por fin salga el sol, extrañé a mi familia, a mi esposa y a mi hijo y aunque el cielo estaba encapotado de nubes grises y parecía no abrigar esperanzas, sonreí intentado adivinar a cuantas personas en Lima podría parecerles el mundo más chiquito así como estaba. Me di cuenta que estaba extrañando a alguien más.
Cuando mi tía E salió del trabajo y por fin pudimos abandonar el hospital, nos fuimos directamente al INEN. (El almuerzo, al igual que el día anterior, fue en el mismo negocio casero). Al llegar, me sorprendió lo grande que era el edificio. Tristemente pensé que los casos de cáncer tal vez ameritaban tamaña infraestructura. Antes de ingresar se nos acercó un señor alto y moreno. Era mi tío el jacarandoso. Nos alegramos de verlo y guiados por su pomposa personalidad entramos al edificio. Pasados veinte minutos, mi tío decidió que era mejor llamar al humanitario doctor a su celular. Dio resultado. Cuando por fin se apareció por una de las tantas puertas, nos hizo entrar muy amablemente. Era de rasgos chinos y usaba lentes muy finos. Su consultorio estaba alumbrado con muchas luces blancas y dejaba entrar, no sé por dónde, una ventisca helada. Aún así me obligaron a quitarme el polo. Tajantemente y sin temor a herir mi susceptibilidad, nos dijo que lo que yo tenía en la espalda no era ni bola de grasa, ni quiste, ni nada de esas cosas; que lo que yo tenía era un extraño y a la vez bonito tumor óseo. Ante la incredulidad de todos, que lo miraban sin decir nada, volvió a manosear mi hueso, aunque esta vez de modo diferente.
Para determinar si de verdad me estaba muriendo de cáncer o si mi cuerpo estaba sufriendo una metamorfosis del tipo Q-C-E-E (¿qué cojudez es esto?) me recomendaron - ¡una vez más! - sacarme una tomografía. Quise insultar a alguien. Haber sígueme me dijo el doctor con ganas de dejar todo en claro. Mi vieja, mi tía y mi tío se quedaron esperando en el consultorio y el doctor y yo salimos por una puerta que estaba oculta tras una cortina blanca y que daba a un pasadizo inmenso. Caminé casi detrás del doctor, pensando en qué cosa preguntarle, hasta que llegamos a una sala con varias puertas, algunas abiertas y otras cerradas, de donde entraban y salían a cada rato doctores en jean y camisa blanca. Mi nuevo doctor se acercó a hablarles a unos de sus colegas y minutos después me hicieron entrar a un consultorio en donde sacaban ecografías. Nuevamente tuve que sacarme el polo y adivinar lo que pensaban de mi esquelético cuerpo. Renegué de mi mala suerte cuando me untaron crema en la espalda.
Boca abajo y sintiéndome más ridículo que nunca, colaboré para que los doctores pudieran a ver a través de una pequeña pantalla, lo que había de deforme en mi espalda. Levanté mi cabeza y también pude ver aquel maldito hueso que había hecho de mi vida en esos días, un desánimo total. Los doctores entraron a una especie de debate científico, hablando términos médicos que yo no entendía en absoluto; y aunque había quedado totalmente claro que lo que yo tenía era un tumor, no supieron determinar si estaba ubicado en hueso o cartílago. Así que una vez más me sugirieron que me saque una tomografía. ¡Puta madre!
Una vez más pasee por las calles de Lima como un visitante desdichado creyendo que hasta los paneles publicitarios donde se veían lindas chicas sonreír, se burlaban de mí. El carro de mi tío era de dos puertas, color plomo, con una radio que todo el día sintonizaba canciones del recuerdo. Antes de ir a la clínica en donde tal vez sacaban las tomografías más baratas de todo Lima, pasamos por un banco para que mi vieja saque efectivo. Para esas alturas, los 200 dólares que mi viejo me había enviado para hacer un tour por los hospitales más económicos de la capital, se habían agotado. Mi mamá ya me había dicho que tal vez esa misma noche nos regresábamos a Chiclayo. Mi último doctor, el más eficiente y el que no nos cobró ni un sol, ya nos había dicho que la solución a mi problema era con una intervención quirúrgica, así que de acuerdo a lo que diera como resultado mi tomografía, tendríamos que regresar de todas maneras en otra ocasión sólo para que me operen.
Finalmente, mis últimas horas en Lima fueron relajantes. La tomografía en aquella máquina gigante fue de un sosiego que me reconfortó. Mi tío fue capaz de hacerme reír con sus bromas de hombre mujeriego, nos invitó lonche en un pequeño restaurante mientras esperábamos los resultados de la susodicha tomografía y luego nos llevó a su departamento para presentarnos a (quien sabe) su última mujer, muy simpática por cierto. Me invitaron a sentarme en la cabecera de la mesa y me sirvieron un plato de arroz con salchicha y para elegir, pan con hod dog, queso o mortadela. Conversaron alegremente, de la familia, de los hijos, de la vida, contaron experiencias vividas y por primera vez en Lima me olvide que estaba enfermo, de algo ridículo e irrisorio, pero enfermo. Mi tía E contó una historia que me cautivó y me hizo admirarla. Dijo que la zona donde ha trabajado desde sus años mozos, es muy peligrosa, porque sus alrededores ha sido siempre guarida de maleantes y que cuando llegaban al hospital, heridos o enfermos, pidiendo medicinas o atención; siempre los trataba bien, sin marginarlos y que un día, uno de ellos, tal vez el jefe o cabecilla de alguna terrible banda, le dijo que ella era muy buena y jurándoselo, le prometió que nunca le iba a pasar nada. Completó su historia, contándonos que hace poco, uno de ellos, a quien reconoció por un terrible corte en la cara, se le acercó (la asombró lo viejo y débil que se veía) y le dijo pidiéndole por favor, que se de la vuelta y camine por otra calle, porque en la siguiente esquina había un grupo de nuevos delincuentes esperando a que alguna víctima se cruce para robarle. Mi tía le agradeció y se dio media vuelta, pensando que tal vez aquellos delincuentes que siempre atendió sin discriminarlos fueron y son, de alguna u otra forma, sus ángeles de la guardia.
Mi viaje de retorno a Chiclayo fue pobremente. Tomamos un ómnibus en un Terminal con empresas de transportes de nombres estúpidos. (Yo viajé en un Titanic). Mi tía E y su hija L nos dieron la despedida. Con los resultados de mis exámenes bien guardados en mi mochila, me acomodé en el asiento como pude. Por momentos el hueso en la espalda me incomodaba y no me dejaba dormir. Al despertar, reconocí el cielo despejado de mi ciudad y después de dos horrendos días, volví a sentir el sol calentar mi rostro. Miré a mi vieja dormir plácidamente y le agradecí por dentro. Abrí mi mochila y volví a leer el informe de mi tomografía: pequeño osteoma en el extremo caudal de la escápula izquierda, recordé la interpretación del doctor amigo de la familia, tumor benigno, sonreí tranquilamente, guardé en mi mochila el informe y restándole importancia, cerré los ojos a esperar que el ómnibus me lleve a mi único destino, la vida, como me había tocado.
Pátapo, noviembre de 2009.